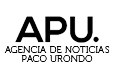28/01/2017
Mujeres y poesía en Cuba

Dos de las poetas más representativas de la literatura cubana actual son Nancy Morejón y Georgina Herrera. Cada una describe las particularidades del mundo negro en un complejo proceso de resignificación.
Gerardo Burton
[email protected]Descubrir en Cuba la poesía de las mujeres es entrar por una puerta doble a un mundo de sumisión y liberación. La mujer fue doble o triplemente sometida: si es de origen europeo, por el poder imperial -español, sajón o quien fuere- y la religión; si es afrodescendiente, por esos dos poderes y el poder esclavista. Y por eso, justamente, la liberación es triple, y empieza -o termina- con la poesía. Por ejemplo, dos de las poetas más representativas de la literatura cubana actual son Nancy Morejón y Georgina Herrera. Cada una describe las particularidades del mundo negro en un complejo proceso de resignificación.
En el poema Mujer negra, Nancy Morejón, una habanera de 72 años, protagoniza un episodio ancestral:
Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar.
La noche, no puedo recordarla.
Ni el mismo océano podría recordarla.
Pero no olvido el primer alcatraz que divisé.
Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales.
Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua
ancestral (Fragmento de Poema Mujer Negra, tomado del poemario Persona, de la Colección Sur Editores, 2010).
Georgina Herrera, también nacida en La Habana hace 86 años, quizás recuerde cuando el artista Manuel Mendive “descubrió en su rostro trazos similares a las máscaras africanas que tenía en el patio”.
Herrera es “hija legítima de todos los azules y de la brisa del mar, nació coronada por la mano de Olofi. La tierra continente hace geografía en lóbulo derecho de su cara, llenándola de luz. Una luz que navega entre la genialidad de su palabra y la humildad de su ventura. No todos pueden reconocerla. Los incrédulos solo ven la mancha”.
Quien habla de ambas es Carmen González, poeta habanera nacida en 1963, que residió hasta hace poco en Alamar, un barrio periférico de La Habana y ahora reside en la capital. Trabaja en el equipo que organiza anualmente el Festival de Poesía, que convoca a poetas de todo el mundo, a instituciones que los representan y los pone en intercambio con sus pares cubanos y con la vida cotidiana en la isla.
Sigue Carmen González en su reseña sobre Herrera: “Huele a madre, a savia de frutales. Camina fatigada por el asma, mas muy a su pesar su estirpe de reina brota por sus ojos en majestuosidad imperecedera. Georgina tiene la palabra mayor, la que se dicta desde la raigambre de una oración infinita, la irredenta; la que hace pasar por ella toda la vicisitud de su raza, despojando el golpe de látigo que la maldijo. Ella, como Nancy, renueva el dolor, haciéndolo pasar por sus venas, y así será hasta que sanen las heridas de su pueblo negro, encadenado y triste.
Yo soy la fugitiva
soy la que abrió las puertas
de la casa-vivienda y “cogió el monte”.
No hay trampas en las que caiga
Tiro piedras, rompo cabezas. (Elogio grande para mí misma, tomado del libro Las negras viejas de antes)
Carmen González, que se reconoce discípula de Nancy Morejón y de Georgina Herrera -las dos Premio Nacional de Literatura de Cuba- es poeta, actriz, ensayista y dramaturga. Viene también de Nicolás Guillén, de Rogelio Martínez Furé, de Iemanjá, de los Orishás, del poblado altar de los dioses africanos que vivieron soterrados durante siglos.
En un momento, me dice “tú eres mi hermano por dos razones: eres buena persona y te llamas como mi padre”. Y de inmediato agrega la tercera, “además eres poeta”. Acaso sea una consecuencia del calor del verano próximo, que en la tarde habanera hace que uno tome cerveza primero y cuando se asoma el ocaso empiece con el ron. O su emoción luego de interpretar su poesía bajo la fronda en el jardín de la casa de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. O la nostalgia anticipada porque su hija y su nieta pronto se radicarán en Bolonia, Italia, donde su yerno médico ya está instalado.
De todas maneras, “son cosas de Cuba”, concluye, mientras mueve en sus manos los instrumentos de semillas y caña con que se acompañó en el recital.
Y de sus ancestros africanos, a quienes recupera cada vez que hace pasar por su cuerpo los poemas que compone, con palabras antiguas y con ritmos y melodías que surgen de las entrañas de la tierra.
Su canto es anterior a la esclavitud pero la reseña, la desmenuza; su canto es anterior al patriarcado asfixiante, pero lo devela y lo enfrenta; su canto es de alabanza en los comienzos, y es de alabanza en estos finales de un mundo que ella está ayudando a terminar.
Por eso, así casi entona las palabras y el ritmo de "La abuela de mi abuela"
La abuela de mi abuela llegó untada con saliva de látigo
hizo del trópico su hombre, le dio hijos.
Debajo de una ceiba, aquí árbol sagrado, regó sus bastardos
para que limpios fuesen, como lo haría su madre,
allá en eterna memoria de praderas.
A veces no sabía si el llanto nacía allá o aquí
ni por cuál vena tronaba el cantar frente al castigo,
no sé por cuál llega a mí su oración, ni cuándo
ni el lugar dónde la siento cerca.
La abuela de mi abuela se unió a la tierra
en la que engendró a cada uno de sus bastardos
en diciembre de mil novecientos quince.
Má Francisca: siete sayas y ninguna mayoral
Má Francisca: siete rayos a la espalda del negro que te vendió
Má Francisca: siete los vientos en la ceiba, aquí árbol sagrado;
donde volaron mariposas en la versión de tu muerte.
Los nietos de tus nietos creemos en las marcas
que dejaste en la cara de la tierra; padre de tus hijos
muerte de tus bastardos; oración para expulsar el mal de látigo.
Los nietos, Má Francisca: siete sayas y ninguna mayoral,
estamos en deuda,
aquí y allá; ceiba, memoria, oración
cicatriz, tierra, ¡madre tierra!
Cuenta, antes o después de su recitado, que “la abuela de mi abuela vestía de blanco y su cuerpo olía a pachulí, caña santa y pomarrosa. Cuentan que curaba sus enfermos arrancando con sus manos raíces de las entrañas de la tierra, como correspondía a su estirpe de reina africana. Dicen también que sus grandes ojos negros volvíanse ríos, selvas y milenarios árboles. Que podía decir azul, rojo, amarillos, verde, en una lengua que su amo extirpó, tomando además la virginidad de su sexo.
Pobre amo. Él y su descendencia; en odios erigida; no pudieron impedir que llegase a mí el testamento espiritual que guardó Mamá Francisca debajo de las raíces de una enorme ceiba. De esa manera conocí de sus afluentes, de sus olores, de la oración precisa para la sanación, de los orishas que la abrigaron en el desamparo provocado por la esclavización de su cuerpo y la alienación de su alma”.
Es de las poetas que privilegian lo oral por encima de lo escrito. Que vuelven a la unión de la poesía con la música, y todo parece estar naciendo ahí, en el mismo momento en que ella apura sus palabras, mira a su público y lo encandila.
Dice que cuando escribió el poema a la abuela de mi abuela, sintió que “la palabra se llenaba de una fuerza honda. Como si fuese hecha y repetida en otros predios. Como si una ley de vida, hasta entonces desconocida, me llevara por el camino de los sentimientos de Ma’ Francisca, hasta crear con las mías las palabras que ella esperaba de su descendencia. Ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Buscando las esencias de la espiritualidad familiar encontramos los caminos negados por la colonización y los traumas de la postcolonialidad”.
En el trayecto desde la llegada del primer contingente africano a Cuba, los dominadores suprimieron el idioma y las religiones. Con ello querían eliminar la memoria cultural, que quedó como herramienta de resistencia refugiada en la música, en el canto, en la poesía. Esa línea conductora reapareció hace más de cincuenta años, con la revolución.
Es esa misma línea que Carmen González recupera en su poesía: la que preservó la cosmovisión de la realidad existencial del pueblo negro esclavizado, al que el poder blanco prohibió en el intento de suprimir las prácticas religiosas, sus ritos más profundos, su canto y su lenguaje. Eso vale para Cuba, para el Caribe en general y también para el resto de América, donde el conquistador hizo y deshizo según sus intereses y los de sus respectivas metrópolis.
Los conquistadores estereotiparon a los esclavizados como si fueran una sola etnia y los clasificaron como semovientes, sin distinciones de lengua o cultura. Por el contrario, consideraron al continente africano como un todo del que extrajeron sólo la mano de obra gratis. Todo era plusvalía para el conquistador, mientras que para el esclavizado, todo era pérdida.
Afirma que la construcción del poder blanco fue un proceso conflictual donde lo racial tuvo -y tiene- un correlato político. Así, en el acriollamiento donde lo negro significa la clase colonizado y lo blanco la hegemonía política, cultural y económica, los vínculos con África se dieron a través de la religión o de la antropología.